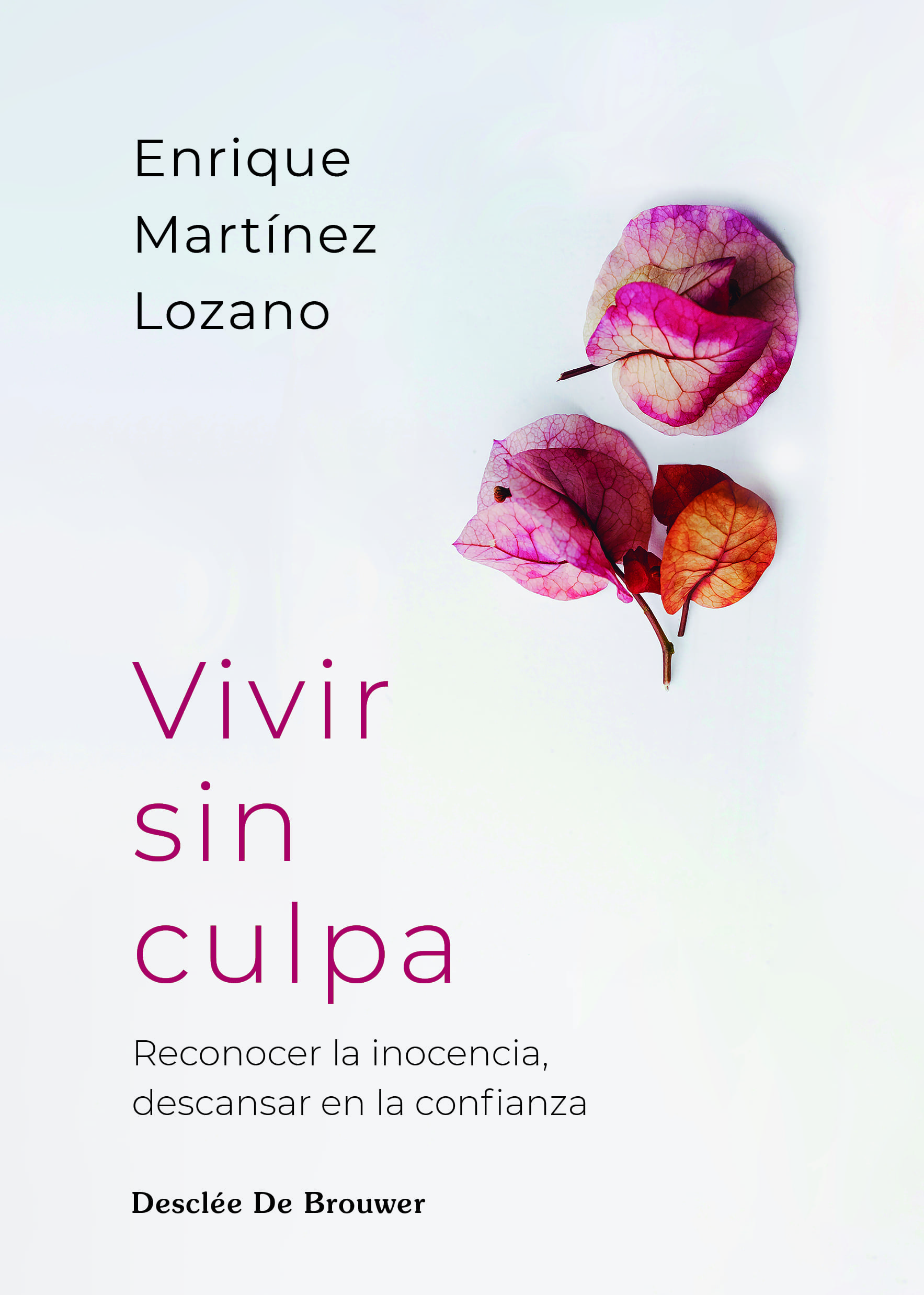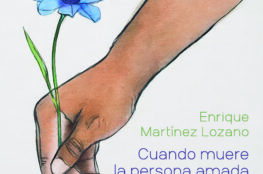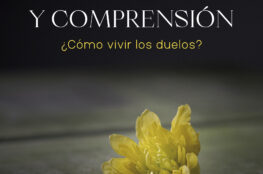A Ana, inocencia transparente, generadora de confianza.
A Ana, inocencia transparente, generadora de confianza.
«¿Quién es ese yo que, en nuestro interior, es un crítico severo, que es capaz de aterrorizarnos e impulsarnos a una actividad fútil y que, al final, nos juzga todavía más severamente por los errores a los que sus reproches nos condujeron?» (Thomas S. Eliot).
«La confianza es la base de la vida. Hay que tener un suelo por el que andar porque a veces la tierra física, la tierra psíquica, la tierra material se hunde bajo los árboles. Hay un suelo debajo del suelo, y este subsuelo es la confianza….
La confianza está siempre aquí, incluso cuando la pierdo no está muy lejos de mí. Cuando la pierdo sé que está en la habitación de al lado y que, tarde o temprano, la encontraré. Tener confianza en la vida es tener la intuición de que no se dañará a lo más querido y a aquello que no conseguimos ni nombrar. Hay que comprender que en lo profundo no estamos en peligro…
La confianza es la madre de todas las raíces: si la tienes, darás con todo el resto» (Christian Bobin).
«El pecado es necesario, pero todo acabará bien, y todo acabará bien, y cualquier cosa, sea cual sea, acabará bien» (Juliana de Norwich).
CONTRAPORTADA
La culpa es una creencia errónea de efectos devastadores. De manera oculta e insidiosa envenena la existencia y sumerge a la persona en un pozo de apatía y en una dinámica perversa en la que ve saboteados sus mejores propósitos y bloqueada su confianza. La culpa encierra a la persona en una espiral de miedo que fácilmente trunca la confianza y agosta la alegría: la culpa cercena de raíz la alegría de vivir. Y con la culpa, el castigo: otra creencia generalizada que contamina y envenena, bloqueando la capacidad de amar.
Liberarse de ellas requiere, a la vez, un trabajo psicológico que traduce la culpabilidad en responsabilidad, y un trabajo espiritual que desvela su error radical. El resultado es la liberación del miedo y la recuperación de la confianza: el regreso a la inocencia.
Desenmascarar la mentira de aquellas creencias amplía el horizonte, ensancha el corazón, hace saltar las barreras del laberinto mental que constriñe y nos permite reconocernos como vida que fluye y juega en libertad. El miedo y el egocentrismo, sostenidos antes por la culpa y el castigo, dan paso a la confianza y al amor. Y una vez más constatamos, por experiencia propia, que solo la comprensión libera.
ÍNDICE
Introducción: Bajo el peso de la culpa
- La génesis: ¿cómo nace la culpa?
En la especie humana
Una creencia culpabilizadora: la doctrina del “pecado original”
En el individuo particular
- Los efectos: desolación y hundimiento
Autorreproche, miedo y castigo
Hundimiento
Adictos a la culpa, adictos al castigo
- La trampa: la culpa es una creencia errónea
Una convención cultural basada en creencias erróneas
El punto decisivo: ¿un yo libre y hacedor?
El testimonio de los sabios
Salir de la creencia errónea
- La comprensión: de la culpabilidad a la responsabilidad y al reconocimiento de lo que somos
Desde la psicología: de la culpabilidad a la responsabilidad
Desde la espiritualidad: la culpa no existe
¿No hay nada que hacer?
La comprensión: donde todo encaja
- El camino sabio o espiritual: confiar siempre
Resistencias a confiar
Invitación a confiar
Confiar es amar lo que es
Confiar es vivir diciendo “sí”
Confianza, aceptación y responsabilidad
INTRODUCCIÓN
BAJO EL PESO DE LA CULPA
La culpa es una creencia errónea, de efectos devastadores.
Pocas cosas han hecho (hacen) tanto daño a la humanidad como la creencia generalizada en la culpa y en el castigo como medio de expiación de aquella. Pareciera como si, de forma premeditada, se hubieran conjugado factores de tipo psicológico, sociocultural y religioso para abonar, sostener y reforzar ambas creencias que, asumidas acríticamente, cumplen la función de sustentar y nutrir un sistema social radicalmente centrado en el ego.
Como resultado, la vida humana, tanto en su dimensión personal como en su dimensión social, queda envenenada de raíz, mientras las personas se ven introducidas en un laberinto de angustia, que se plasma y se proyecta en forma de juicio, condena, reproche, enfrentamiento…: castigo. Solo la liberación de aquella doble creencia hace posible reconocer nuestra inocencia original y vivir en confianza y en amor, hacia sí mismo y hacia todos y todo lo demás. La culpa y el castigo buscan sostener el sistema egoico en el que la humanidad se halla atrapada. Desenmascarar la mentira de esas creencias libera del miedo y de la angustia, amplía el horizonte, ensancha el corazón, recupera la confianza, hace saltar las barreras del laberinto mental que constriñe y nos permite reconocernos como vida que fluye y juega en libertad, como amor que encuentra plenitud y gozo en el hecho mismo de amar. Una vez más constatamos, por experiencia propia, que solo la comprensión libera.
Pocas cosas producen efectos tan devastadores en la vida de las personas como el mal llamado “sentimiento” de culpa. Digo mal llamado porque, hablando con rigor, la culpa no es un sentimiento sino una creencia mental que acusa constantemente con mensajes del tipo: “eres malo, en ti hay algo inadecuado o incorrecto, no estás a la altura, no mereces, has actuado mal y debes ser castigado, eres culpable”…
Como ha escrito Richard Schwartz, “la vergüenza [o culpa visual] es la carga más primitiva, aterradora, tóxica y motivadora de todas. ¿Por qué la vergüenza es tan poderosa? Porque cuando nos sentimos avergonzados [culpabilizados], creemos, en algún nivel, que no valemos nada”[1].
Detrás de cualquier peso que lastra la existencia de las personas es fácil encontrar siempre esa creencia culpabilizadora, que se experimenta en forma de sentimientos de pesadumbre, hundimiento y apatía, y que requiere, de un modo u otro, expiación y, por tanto, castigo.
Aunque con frecuencia resulte inconsciente al propio sujeto, me parece claro que, en la base de la depresión y del sufrimiento mental, habita siempre, aunque oculta, alguna creencia culposa.
Partimos, pues, de esta primera constatación: la culpa es una creencia errónea que conduce inexorablemente a la paralización y al hundimiento, al tiempo que instala a la persona en el autorreproche y la introduce en un peligroso bucle de escrúpulos. Y, sin embargo, a pesar de los efectos funestos que produce, solemos vivir culpándonos y culpando a los otros, repitiendo un programa o patrón mental, tempranamente aprendido y poderosamente grabado en nuestro psiquismo.
Analizaremos la génesis de esta creencia, los factores –educacionales, culturales y religiosos, así como la ignorancia espiritual– que la refuerzan, los efectos que produce y la trampa en la que se asienta, desde la comprensión de lo que somos, como camino para transitar el camino de la sabiduría –de la liberación–, que no es otro que el de la confianza radical que es expresión de la inocencia que somos.
Siempre que trato el tema de la culpa, me viene el recuerdo de una niña –convengamos en llamarla Silvia– que, con apenas siete años, se sentía, sin saberlo aún expresar, culpable de existir. No se me ocurre otro motivo que pese y agobie más a una persona que el sentimiento de que su existencia ha sido y sigue siendo un error.
“Mis papás serían más felices si yo no hubiera nacido”, me compartía aquella niña, presa del llanto y sin entender el motivo de su agobio y pesadumbre. En los niños ocurre así: al no entender las causas de su sufrimiento, leen su malestar en clave de culpa. Y las consecuencias aparecen de inmediato, envenenando su existencia. En el caso de Silvia se manifestaban en un marcado auto-rechazo y un exagerado perfeccionismo, que corrían a la par con un sentimiento sordo de tristeza, así como de enfado y hostilidad latentes, siempre a punto de estallar[2].
De hecho, son síntomas característicos que nos permiten descubrir la culpabilidad inconsciente: una actitud hostil hacia sí mismo y hacia los otros –hacia el mundo– y una sobre-exigencia desmedida que nunca alcanza –ni puede alcanzar– su objetivo. Por una parte, el auto-rechazo es el castigo que la culpa conlleva: en la medida en que me atribuyo la causa de mi sufrimiento me estoy convirtiendo en mi propio enemigo, por lo que viviré hostilidad hacia mí. Por otra, la sobre-exigencia o el perfeccionismo aparecen como la única salida posible para “reparar” la culpa y demostrar que me gano el derecho a existir, lo cual explica que culpa y perfeccionismo sean las dos caras de la misma moneda. Finalmente, el enfado o incluso la hostilidad hacia todo no es sino expresión automática del estado interior de frustración y del sufrimiento escondido.
Dado que, con frecuencia, el llamado sentimiento de culpa se inoculó en algún momento que ya escapa a nuestro recuerdo, no es extraño que la propia persona no sea consciente del mismo. Se sienten sus síntomas, en forma de pesadumbre y hundimiento, agobio y falta de ganas de vivir, perfeccionismo y sobreexigencia, escrúpulos y duda exagerada, pero la raíz permanece oculta. En ese caso, tal vez sea útil preguntarse cómo descubrir si se alberga algún sentimiento de culpa. Y, sin duda, la respuesta vendrá dada por el hecho de detectar –o no– los síntomas mencionados: cuando se prolonga el malestar interior acompañado de la falta de amor incondicional hacia sí, cuando se percibe enfado o reproche hacia uno mismo, cuando se mantiene una exigencia desproporcionada o un perfeccionismo que se manifiesta hasta en detalles insignificantes, así como cuando se vive una exigencia –en formas, a veces, sutiles– hacia los demás y una tendencia a culpabilizarlos siempre que –nos parece– no responden a lo que consideramos adecuado o correcto, cuando detectamos un movimiento interno a castigarnos o castigar a los otros, sin duda nos hallamos ante un sentimiento de culpabilidad no resuelto o incluso ni siquiera reconocido.
En un correo reciente, una mujer me comentaba su sorpresa al descubrir que, oculta de mil maneras, la culpa, sin embargo, se hallaba presente en prácticamente todo lo que vivía: “A veces -escribía- he sido consciente del trasfondo de culpa que yo añadía en algunas situaciones. Sin embargo, en este momento, me estoy haciendo consciente de que la culpa empaña prácticamente toda mi forma de actuar y vivir, lo cual para mí ha sido revelador: toda mi vida me he avergonzado de haber sentido que no fui una niña feliz y he ocultado esa vergüenza, sin ser consciente de que ahí estaba la culpa; me he sentido indigna y poco querida en mi familia, sin darme cuenta de que eso era culpa; he experimentado miedo a mostrarme, sobre todo, a mostrarme sensible y vulnerable; he vivido exigiéndome al máximo en todo, creyendo que así estaba dando lo mejor de mí…, y ahora atisbo que eso también tiene que ver con la culpa; he mantenido una gran exigencia hacia los que me rodean, en concreto hacia mi marido y mis dos hijos, sin ser consciente de que también está empañado por la culpa…”.
En ocasiones el sujeto percibe la culpa como un peso que lo asfixia y paraliza, asociándola incluso a un hecho concreto y bien delimitado. En otras, sin embargo, la culpabilidad adopta unos matices más imprecisos e incluso nebulosos, si bien no por ello menos angustiantes, en forma de sensación difusa que permea toda la existencia, a la que tiñe de tonos oscuros. Y en otras, finalmente, ni siquiera se ha hecho consciente el habitualmente llamado sentimiento de culpa; sin embargo, resultan patentes los síntomas, mencionados anteriormente, que lo delatan. Se trata de una mezcla de tristeza y pesadumbre que con frecuencia desemboca en la apatía y la depresión.
El sentimiento de culpa, reconocido o no, supone un peso que fácilmente lastra toda la existencia, a la que colorea de tonos grises e incluso tenebrosos. La tristeza, el abatimiento y el autocastigo, cualquiera que sea la forma que adopten, muestran hasta dónde llega su poder destructor.
No es extraño que, ante el malestar experimentado, se activen mecanismos de defensa que intenten paliar aquellas sensaciones desagradables. Entre ellos, suelen ser habituales la sobre-exigencia, el perfeccionismo, el activismo –incluso en forma de compromiso social o político–, la compensación, el aturdimiento, la huida en forma de adicciones, la rigidez, la exigencia hacia los demás, la culpabilización de los otros…
A través de esos mecanismos se busca, consciente o inconscientemente, aliviar el peso de una culpa que llega a resultar insoportable. Eso explica que la persona se embarque en un perfeccionismo extenuante y pueda vivir una desmesurada exigencia como reparación inconsciente de no sabe bien qué. O que se lance a un activismo exagerado que, a la vez que la distrae del malestar interior, pareciera otorgarle “méritos” que le garantizarían el reconocimiento de su valor ante sí misma y ante los demás; en concreto, en este campo, la pasión por el compromiso puede constituir un terreno especialmente adecuado para obtener aquel doble objetivo: expiación y reconocimiento. Lo cual explicaría la presencia de la rigidez, tanto en el perfeccionismo como en el activismo y, en concreto, en la forma de vivir el compromiso. La rigidez, en efecto, es un síntoma que delata dolor e inseguridad, signos ambos de culpabilidad oculta.
En una dirección diferente, pero con la misma finalidad, tal vez la persona entre en un camino de búsqueda de compensaciones de todo tipo, como placebos que pretenden calmar la ansiedad, o de comportamientos que distraigan e incluso aturdan como si buscara que el “ruido”, de cualquier tipo que fuese, silenciara aquella insistente y perturbadora voz interior que origina y mantiene tanto sufrimiento.
Si bien los mecanismos nombrados se centran en el propio sujeto, con frecuencia se activan otros que ponen el foco en los demás, en forma de exigencia desmedida o de culpabilización. Tales actitudes se explican fácilmente si se tiene en cuenta que una persona no puede vivir un “peso” interior no resuelto –y mientras sea inconsciente le será imposible resolverlo– sin proyectarlo, de un modo u otro, a quienes encuentre a su lado. Así, la autoexigencia generará exigencia desmedida hacia los demás y la (oculta) culpabilidad se proyectará culpabilizando a otros, aun sin ser conscientes de lo que se busca con ello, que no es otra cosa que aliviar la carga o el peso que se mantiene en uno mismo por la creencia, tan escondida como errónea, de ser inadecuado.
Ahora bien, a pesar de lo que prometen, los diferentes mecanismos que pueden llegar a activarse terminan complicando la vivencia de la persona, al dar lugar a actitudes y comportamientos igualmente desajustados y, por tanto, generadores de más confusión y más sufrimiento. Pero no se hallará salida de semejante laberinto sino por el único camino que conduce a la liberación: el reconocimiento de la propia verdad. O, con más precisión, la comprensión de lo que se vive y de la trampa en que se permanece atrapado.
Me parece evidente que, dado que la culpabilidad es una creencia errónea, la liberación de la misma solo puede venir de la mano de la comprensión, al poner luz en el engaño. Ahora bien, afirmar el lugar decisivo de la comprensión no niega la necesidad de un trabajo psicológico o incluso terapéutico, según los casos, para sanar aquella herida antigua en la que germinó la creencia culpabilizadora o para desanudar los bloqueos donde pudimos quedar atrapados.
Todo ello forma parte de la comprensión que necesitamos para liberarnos de una de las peores losas que, lastrando con el miedo toda la existencia de la persona, impide vivir con libertad, confianza y gozo. Y a ello quiere contribuir este escrito, ofreciendo pistas que permitan comprender el fenómeno de la culpa, desde su génesis hasta sus efectos, para desenmascarar su engaño y poner luz en la oscuridad que le sirve de coartada. Deseo de corazón que el desenmascaramiento de la doble creencia -en la culpa y en el castigo- permita abrirnos a la inocencia que somos, para reconocernos y vivir en ella.
________________________________________________________________________________________________
[1] R. SCHWARTZ, en el Prólogo al libro de Martha SWEEZY, Internal Family Systems Therapy for Shame and Guilt, Guilford Press, New York 2023, p. IX. En ese libro, la autora distingue entre culpa (siempre referida a una acción: “he hecho algo malo”) y vergüenza (como estado de ser: “soy malo”). Tal vez, en la práctica, la diferencia no sea tan importante: culpa y vergüenza, que otros definen como “culpa visual”, se dan entrelazadas y requieren el mismo tratamiento.
[2] He relatado con detenimiento el caso de Silvia en Psicología transpersonal para la vida cotidiana. Claves y recursos, Desclée De Brouwer, Bilbao 2020, pp. 72-74.