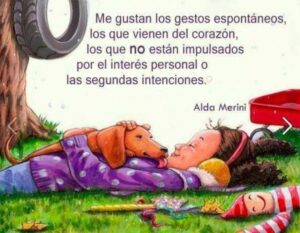EL AMOR POR ENCIMA DE LA CREENCIA
 Comentario al evangelio del domingo 13 julio 2025
Comentario al evangelio del domingo 13 julio 2025
Lc 10, 25-37
En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”. Él le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?”. El letrado contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo”. Él le dijo: “Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida”. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?”. Jesús dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándole medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?”. El letrado contestó: “El que practicó la misericordia con él”. Le dijo Jesús: “Anda, haz tú lo mismo”.
EL AMOR POR ENCIMA DE LA CREENCIA
Elegir a un hereje como protagonista de su parábola, contrastar su comportamiento humano frente a la indiferencia del sacerdote y el levita, y ponerlo de modelo para todo un escriba o doctor de la ley (“Anda y haz tú lo mismo”), pone de relieve la actitud provocativamente abierta, inclusiva y compasiva de Jesús. No importan tanto las creencias o la doctrina “ortodoxa” -viene a decir-, cuanto el amor hecho compasión y cuidado efectivo. Al leer un texto como este, ¡nos parece tan obvio e incontestable su mensaje!… Y, sin embargo, rápidamente nos enredamos en comportamientos marcados por el egocentrismo, el individualismo y la confrontación.
El amor es lo único que nos salva -nos construye interiormente- y lo único que salvará a la humanidad. Al vivirlo, no estamos, en primer lugar, adoptando una exigencia moral, sino dejando que se exprese lo que somos en profundidad. Somos amor. Y, sin embargo, su vivencia no es fruto del voluntarismo, sino de la comprensión experiencial y de la liberación de miedos que nos hacen vivir replegados o encerrados sobre nosotros mismos.
Vivir en amor empieza por escuchar el anhelo interior, que podemos tener olvidado, ignorado o bloqueado, implica ir liberándonos de los propios miedos y necesidades y continúa por dejarnos sentir habitados por los otros. En la medida en que voy abriendo mi corazón, notaré que se puebla de personas, a las que miro con respeto, valoración, admiración y afecto.