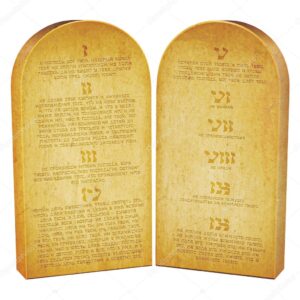Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
7 noviembre 2021
Mc 12, 38-44
En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: “¡Cuidado con los letrados! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa”. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo: “Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”.
PODER O ENTREGA
Los letrados (escribas) y la viuda constituyen dos símbolos que encarnan maneras de vivir diametralmente opuestas.
Los primeros se mueven por el poder, queriendo ofrecer una imagen ostentosa y persiguiendo reconocimiento, privilegios y dinero por cualquier medio. Jesús denuncia el “amplio ropaje” que suele utilizarse, en los ámbitos más dispares, como signo distintivo de superioridad. (Si se me permite un paréntesis: ¿qué sentido tiene que, todavía hoy, la jerarquía de la iglesia siga vistiendo capisayos que producen vergüenza ajena y que, para más inri, tienen su origen en los que vestían los poderosos del Imperio romano? Indudablemente, la resistencia a abandonarlos, parece indicar la necesidad, consciente o inconsciente, de manifestar una posición de poder).
En un nivel más profundo, los “letrados” pueden verse como símbolo del ego (religioso), que se mueve en virtud de sus propias necesidades e intereses narcisistas.
Por su parte, la imagen de la viuda, tal como es presentada en el relato, representa a la persona capaz de entregar y entregarse (“todo lo que tenía para vivir”), de manera generosa y desapropiada.
El contraste que el relato pone de manifiesto refleja el que cada uno de nosotros vivimos en nuestro interior. En nosotros conviven, mejor o peor, y en diferentes “dosis”, tanto el “letrado” -el ego que gira constantemente en torno a sí mismo- como la “viuda” -la dimensión profunda que vive en la comprensión y se expresa en el amor que se entrega-.
La psicología profunda nos enseña que “todos tenemos de todo” porque, más allá de la imagen que mostramos y en la que nos reconocemos, hay otra parte equivalente -la sombra- donde se albergan aspectos ocultos de signo contrario. La sombra no es mala. De hecho, en cuanto somos capaces de reconocerla y de abrazarla, la sombra nos humaniza, regalándonos, a partes iguales, humildad y compasión. Dejamos de “ver la mota en el ojo ajeno” -como diría el propio Jesús-, porque ya hemos visto la “viga” en el propio (Lc 7,41).
¿Reconozco al “letrado” y a la “viuda” que habitan en mí?