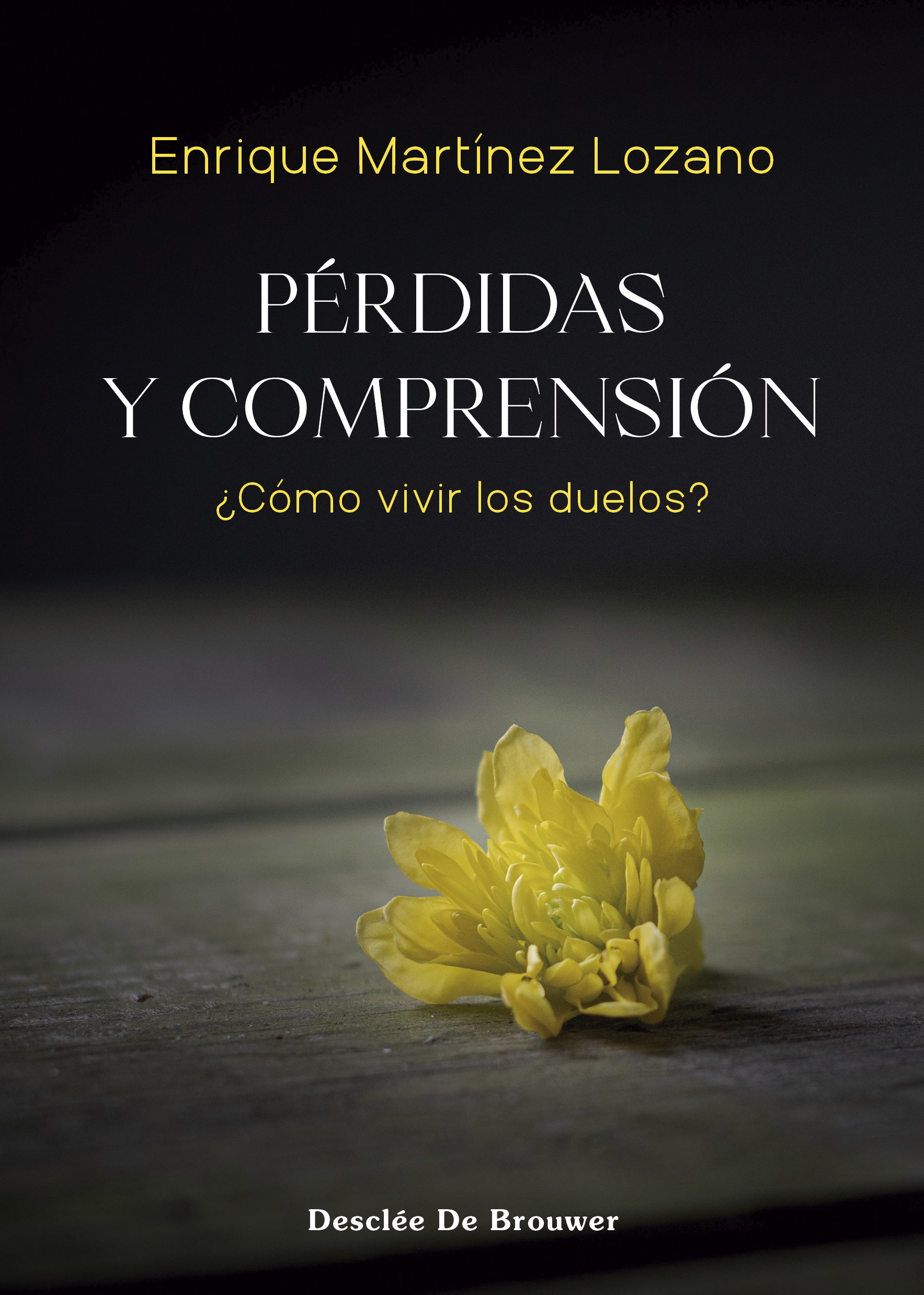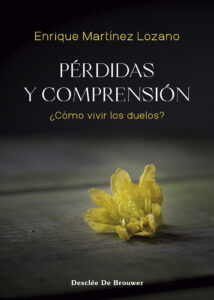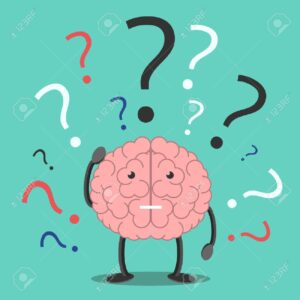Durante meses, con cuidado, esmero y un marcado interés pedagógico, mi querida Ana y yo nos dedicamos a preparar este libro, así como los encuentros en los que pensábamos ir desarrollando su contenido. Recuerdo la insistencia de Ana en que fuera un texto que ayudara a afrontar las pérdidas y que invitara a trabajar los duelos, para que las personas no quedaran “atascadas” en el dolor, sino que pudieran vivir tales situaciones como oportunidades de vida. Y me vuelve, una y otra vez, su pregunta ante cada situación difícil: “¿Qué tendré que aprender de esto?”.
En todos aquellos meses estaba lejos de imaginar que la pérdida sería la de Ana y que el duelo habría de vivirlo yo. Una pérdida tan inesperada y repentina como brutal y violenta. Un duelo desgarrador en el que te sientes a punto de romperte por dentro. Y, sin embargo, una vez más, Ana tenía razón: “¿Qué tendré que aprender de esto?”.
Si tuviera que escribir hoy este libro, sin duda podría transmitir vivencias personales de las que antes carecía: he aprendido bien que no es lo mismo hablar sobre el duelo que sentirse atravesado por él. Sin embargo, sigo considerando su contenido completamente válido y deseo que pueda ayudar a acoger las inevitables pérdidas y a vivir los duelos de manera constructiva, de cara a crecer en comprensión de lo que somos. Porque, en último término, eso es lo que se halla en juego: comprender que somos justamente aquello que nunca se puede perder.
A Ana.
No es el cambio lo que produce sufrimiento, sino tu resistencia a él.
Buddha.
Me habría ido al fondo, si no hubiera ido al Fondo.
Søren Kierkegaard.
CONTRAPORTADA
Todo se ventila en la comprensión de lo que somos. Sin ella, naufragamos en la ignorancia, nos perdemos en la confusión y nos hundimos en el sufrimiento. ¿Qué tener en cuenta para que las pérdidas, no solo no nos hundan en el sufrimiento, sino que puedan abrirnos las puertas a la comprensión?
Si no queremos que envenenen nuestra existencia, con su carga de frustración, dolor y rabia, las pérdidas de todo tipo -de salud, de afectos, de dinero, de creencias o ideas muy arraigadas- requieren vivir un duelo consciente y lúcido. Solo así, sin negar el dolor que conllevan, pueden resolverse adecuadamente.
El autor analiza la inevitabilidad de las pérdidas, a la vez que muestra cómo vivir el duelo de las mismas, sorteando las trampas más frecuentes y proponiendo las actitudes más constructivas. Así vividas, las pérdidas se convierten en oportunidades de comprensión y de crecimiento, incluso en ganancia, regalándonos claves fundamentales para nuestro vivir cotidiano.
ÍNDICE
Introducción
1. Cuando llega la pérdida
Salud y muerte
Afectos y soledad
Dinero e inseguridad
Creencias y vacío de sentido
2. El proceso del duelo
No-evitación y no-identificación: la sabiduría de la aceptación
Las etapas del proceso
Trampas más frecuentes
Actitudes constructivas
3. Pérdidas, duelo y comprensión
Pérdidas y crisis: aprender a soltar
El duelo más allá de la razón
Vivir en la luz de la comprensión: dos claves o actitudes básicas
Primera clave: La Vida (la consciencia) es el único sujeto
Segunda clave: Decir sí a lo que viene
Epílogo: La sabiduría y el poder de la gratitud
******************************************
INTRODUCCIÓN
Dad palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón, que no puede más, hasta que le quiebra.
William Shakespeare.
De entrada, el término “duelo” aparece revestido de colores oscuros -hasta no hace mucho tiempo, el luto exigía un negro riguroso- y cargado de connotaciones negativas. Evoca pérdida y dolor. Y ambas realidades hacen aflorar nuestra vulnerabilidad, despiertan nuestros miedos y activan nuestras defensas. Y, sin embargo, una experiencia de duelo, elaborada de manera constructiva, puede convertirse en un momento decisivo de nuestra historia personal, en una oportunidad de comprensión y, por tanto, de liberación. Comprensión de lo que somos -más allá del dolor y de la pérdida- y liberación, tanto de la confusión o ignorancia que nublaba nuestra visión, como del sufrimiento inútil que envenenaba nuestra existencia.
Por extraño que pueda parecer, el ser humano tolera mal la pérdida. A pesar de que la evidencia cotidiana nos muestra de manera constante que todo el mundo de las formas es impermanente, solemos vivir absolutizando aquellas realidades a las que nos habíamos adherido, como si nunca las fuéramos a perder.
En lugar de reconocer la inexorabilidad de todo tipo de pérdidas y asumir de manera consciente el duelo que suponen, tendemos a rechazar lo evidente desde una actitud de resistencia, que no hace sino convertir el dolor inevitable en sufrimiento atormentado, tan inútil como estéril[1]. Y seguimos instalados en el rechazo de todo aquello que contraría nuestras expectativas, en guerra con la realidad, como si nuestro cerebro no admitiera la más mínima frustración. En cualquier caso, y sea lo que fuere de la programación cerebral, lo que parece innegable es el guion que rige el funcionamiento del ego y que puede formularse de este modo: “La vida tiene que responder a mis expectativas”.
Se trata, obviamente, de un guion marcadamente egocéntrico y narcisista que genera y alimenta una baja -o nula- tolerancia a la frustración. Pero en tanto no se desenmascare su engaño, no habrá salida posible, ya que, detrás del mismo, se da otro fenómeno que va a condicionar todo el proceso: nuestra identificación con el mundo de las formas.
Llamo “formas” a todo tipo de objetos -externos o internos, materiales o mentales/emocionales- que podemos observar. Pues bien, desde el inicio mismo de nuestra existencia se va produciendo una identificación con ellas: con el propio cuerpo, con los objetos que apreciamos, las relaciones, las emociones, los pensamientos… Una vez establecida esa identificación, es inevitable que la pérdida de cualquiera de esos objetos se vea como amenaza a la propia seguridad y, en último término, como muerte del yo. Al ver desaparecer aquello donde había puesto mi identidad, creeré que es mi propia identidad la que se va a diluir. No es extraño que, tras esa lectura, aparezca con fuerza la rebeldía violenta, la frustración amarga y el terror al vacío.
El hecho de que la impermanencia sea la ley que rige el mundo de las formas pone de manifiesto que el cambio y la pérdida, en todos los ámbitos, son consustanciales a ese mismo mundo. Antes o después, iremos perdiendo todo lo que hemos valorado.
Ante ese dato, quedamos inevitablemente inermes: tanto la impermanencia como la pérdida son inexorables. Y el dolor será, a lo largo de la existencia, nuestro inseparable compañero de camino. Carecemos de poder para impedirlo. Sin embargo, eso no significa que estemos condenados a la resignación estéril. Nuestro poder radica en el modo como vivir las pérdidas, es decir, en la manera como vivimos el duelo.
El duelo puede vivirse como una experiencia de desolación o una oportunidad de comprensión y de liberación. ¿Cómo acoger las pérdidas y vivir los duelos de una manera constructiva? Esta es la cuestión decisiva, ya que la misma circunstancia puede desembocar en hundimiento o en liberación. Y este es el objetivo del presente escrito: ayudar a vivir el inevitable duelo del modo más constructivo.
La vivencia adecuada del mismo comportará prestar atención a nuestro doble nivel: psicológico y espiritual. Lo cual se habrá de concretar en las claves y herramientas necesarias para vivir de manera constructiva todo el proceso generado por cualquier tipo de pérdida.
Será necesario atender nuestra dimensión psicológica teniendo en cuenta el propio proceso del duelo. Y será igualmente necesario e imprescindible iniciar un camino de indagación y de experimentación -ese es el camino espiritual- para liberarnos de la ignorancia que se halla presente siempre en todo sufrimiento.
Es la ignorancia la que nos lleva a atribuir a las formas -cuerpo, afectos, bienes, creencias…- una valoración desajustada. Y es también la ignorancia la que nos hace poner en ellas -de manera consciente o inconsciente- nuestra identidad. Pero, ¿no cambiaría algo decisivo si fuéramos capaces de ver las formas en su valor real y si reconociéramos que nuestra identidad no se ventila en ellas? ¿No viviríamos la pérdida y el duelo de otra manera?
He nombrado los elementos que, de un modo u otro, se conjugan en la experiencia del duelo: impermanencia, pérdida, apego, frustración, vulnerabilidad, necesidades, miedos, ignorancia, sufrimiento, comprensión, liberación… Todo ello habrá de ser afrontado en estas páginas.
El objetivo es aprender a acoger todo lo que nos ocurre como oportunidad para crecer en comprensión de lo que somos y vivirnos en coherencia con ello, desde una serena y gozosa libertad interior. ¿Cómo nos situamos ante el hecho de la impermanencia?, ¿cómo vivimos las pérdidas?, ¿cómo afrontamos la frustración?, ¿qué hacemos con los inevitables duelos?… Las respuestas a todas esas cuestiones habrán de pivotar -no podría ser de otro modo- en torno a la comprensión de lo que realmente somos.
Por lo que se refiere a la forma, opto en esta ocasión -como en otros libros anteriores- por el tipo diálogo. Tal formato me permite recoger de un modo casi literal las cuestiones que me plantean con más frecuencia, a la vez que favorece avanzar en la exposición de los temas, volviendo sobre aquellos puntos que pudieron quedar no suficientemente desarrollados. Confío en que dicho formato haga el texto más accesible y, en consecuencia, facilite su comprensión.
Finalmente, deseo expresar mi gratitud a José Joaquín López-Hermoso quien, al saber que estaba elaborando este tema, me hizo llegar su “Trabajo Fin de Máster”, que me aportó valiosas referencias[2]. Muchas gracias.
————————————————————————–
[1] El psicólogo David RICHO, Las cinco cosas que no podemos cambiar. Y la felicidad que hallamos cuando lo aceptamos, Neo-Person, Madrid 2013, habla de “cinco cosas o hechos en nuestras vidas que no podemos cambiar y que luchar contra ellos, no aceptarlos, nos hace infelices”. Estos cinco inevitables determinismos o leyes inmutables de nuestro existir son: la primera, que todo cambia y acaba. La segunda, que las cosas no siempre suceden como las habíamos planeado. La tercera, que la vida o las cosas no siempre son justas. La cuarta, que el dolor forma parte de la vida. Y, la quinta, que la gente no siempre es amorosa y leal.
[2] J.J. LÓPEZ-HERMOSO, El duelo amoroso. La ruptura sentimental en la pareja. Herramientas para el counsellor. Trabajo final de “Máster en Intervención en duelo”, Madrid 2019 (inédito).