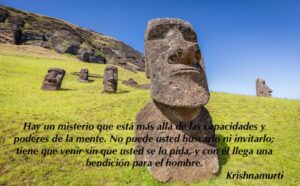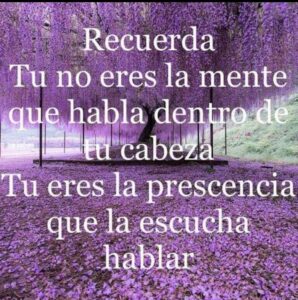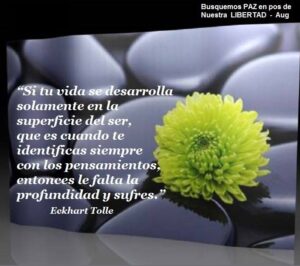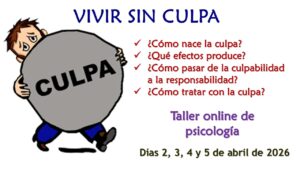 VIVIR SIN CULPA
VIVIR SIN CULPA
Entender y trascender la culpa,
vivir la responsabilidad y recuperar la inocencia que somos
Organiza: Asociación “Espiritualidad Pamplona-Iruña”.
La culpa es una creencia errónea de efectos devastadores. De manera oculta e insidiosa, envenena la existencia y sumerge a la persona en un pozo de apatía y en una dinámica perversa en la que ve saboteados sus mejores propósitos y bloqueada su confianza. La culpa cercena de raíz la alegría de vivir.
Al conocer su génesis y sus efectos, podemos desenmascararla y liberarnos de ella, a la vez que reconocemos nuestra inocencia original y descansamos en la confianza.
Nos liberamos del erróneo sentimiento de culpa, entendiendo su origen y su desarrollo en la conciencia humana, descubriendo el lugar de la responsabilidad y haciéndonos conscientes de nuestra inafectada inocencia original.
En concreto, abordaremos 4 cuestiones:
1. ¿Cómo nace la culpa?
2. ¿Qué efectos produce?
3. ¿Cómo pasar de la culpabilidad -infantil, errónea e insana- a la responsabilidad adulta y transformadora?
4. ¿Cómo tratar con la culpa que, a pesar de todo, aparece?
El curso quiere ser un entrenamiento para liberarse de la culpa y vivir lo que somos.
INDICACIONES PRÁCTICAS
(Por favor, leedlas detenidamente y seguid las instrucciones que aparecen)
Fecha: 2, 3, 4 y 5 de abril.
Horario:
Día 2 (jueves): de 19:00 a 20:30 hs.
Días 3, 4 y 5 (viernes, sábado y domingo): de 10:00 a 14:00 hs.
Observaciones:
- Utilizaremos la plataforma ZOOM.
- Terminado el taller, las personas inscritas recibirán un enlace para poder ver todas las sesiones durante un año y, si desean, descargarlas.
Matrícula: 60 €. (Para Latinoamérica: 30 €).
Inscripciones:
- Se requiere rellenar y enviar el siguiente formulario:
RELLENAR Y ENVIAR ESTE FORMULARIO
- Solo después de enviado el FORMULARIO, se requiere hacer una transferencia bancaria (no Bizum) a este número de cuenta de Caja Rural de Navarra: ES68 3008 0218 87 4251702025, cuyo titular es «Espiritualidad Pamplona-Iruña».
- En el “Concepto” de la transferencia, poned: “TALLER EN SEMANA SANTA”.
- Por favor, no hacer la transferencia antes de haber enviado el formulario.
- Recordamos:
- Para hacer efectiva la matrícula, no utilicéis Bizum.
- En la transferencia bancaria, indicad el Concepto: TALLER EN SEMANA SANTA.
- No hacer la transferencia antes de haber enviado el formulario.
Contacto: Clara Iváñez:
claraeis@gmail.com
Móvil: 606.059.479.
Nota importante:
Acordaos de disponer, para el encuentro, de papel y boli para escribir.