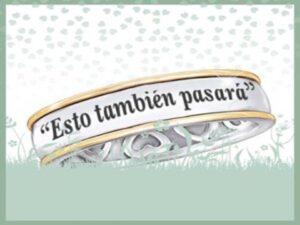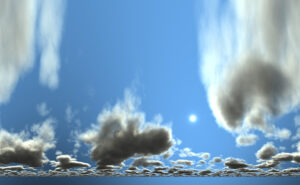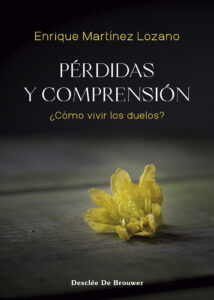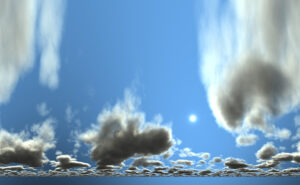 Demuestran por primera vez en laboratorio que la realidad no existe.
Demuestran por primera vez en laboratorio que la realidad no existe.
Se trata de la primera vez que un laboratorio real pone a prueba las extrañas teorías de la Mecánica Cuántica sobre el mundo que nos rodea.
José Manuel Nieves, en ABC, 06.03.2019.
https://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-laboratorio-realidad-objetiva-no-existe-201903041518_noticia.html
En nuestro mundo, la realidad es algo mucho más complejo y lleno de matices de lo que parece. De hecho, podríamos decir sin miedo a equivocarnos que los hechos objetivos no existen. La afirmación puede parecer extraña, pero un reciente experimento de Física Cuántica acaba de demostrar que la naturaleza misma de la realidad no es objetiva, sino que depende de quién esté mirando.
Bajo la dirección de Alessandro Fedrizzi, de la Universidad británica de Heriot-Watt, un equipo de investigadores ha conseguido, por primera vez, llevar a un laboratorio las viejas ideas teóricas sobre la esquiva naturaleza del universo cuántico, que constituye la base misma de todo lo que nos rodea pero que se rige por una serie de leyes muy diferentes de las que gobiernan el mundo a escala macroscópica. Los resultados, recién publicados en Arxiv.org, tienen profundas implicaciones sobre nuestra percepción de «lo que es real».
«El método científico -escriben los autores en su artículo- se basa en hechos, establecidos mediante mediciones repetidas y acordados universalmente, independientemente de quién los haya observado. Pero en la mecánica cuántica, la objetividad de esas observaciones no resulta tan clara».
El experimento involucra a cuatro observadores diferentes: Alice, su amiga Amy, Bob y su amigo Brian. La cosa empieza con Amy y Brian dentro de sus respectivos laboratorios. Una fuente externa, que no se encuentra en ninguno de los dos laboratorios, genera un par de fotones entrelazados. (El entrelazamiento cuántico es una suerte de «comunicación instantánea» según la cual, si dos partículas están entrelazadas, lo que le suceda a una será inmediatamente conocido por la otra, independientemente de la distancia a la que se encuentren).
La fuente externa, pues, envía uno de los dos fotones entrelazados a Amy y el otro a Brian. A continuación, Amy crea en su laboratorio un segundo par de fotones entrelazados: uno de sistema y otro de prueba. Amy utiliza el fotón de prueba para medir el estado del fotón que recibió de fuera del laboratorio, e imprime el resultado en el fotón de sistema a través de entrelazamiento cuántico. En los anteriores experimentos teóricos, la medición de Amy solo se almacena en su memoria. Pero en el experimento real de los investigadores, el resultado se almacena en el fotón de sistema, lo que le convierte en «el observador».
Una vez que Amy ha llevado a cabo sus mediciones, envía tanto el fotón original (el que recibió de fuera) como el de sistema a su amiga Alice. En este punto, Alice puede hacer dos cosas: O bien medir por su cuenta el fotón que llegó de fuera, (medición A0) que sería algo similar a preguntarle a Amy por sus resultados, o bien dejar que los dos fotones recibidos interfieran entre sí y hacer sus propias mediciones sin preguntar nada a Amy (medición A1).
Mientras tanto, Brian está haciendo exactamente lo mismo con el otro fotón original, y Bob, que está en su propio laboratorio, tiene las mismas opciones que Alice para conocer los resultados de Brian: o bien preguntarle (B0), o bien medirlos por sí mismo (B1).
Si todo esto parece confuso, la lógica subyacente puede parecerlo aún más. De hecho, según la Mecánica Cuántica, los resultados A1 y B1 (los establecidos por su cuenta por Alice y Bob en sus laboratorios) podrían estar en desacuerdo con A0 y A1 (los establecidos por Amy y Alice). Y esto, que parece una locura, se puede verificar fácilmente ejecutando una y otra vez el experimento, con Alice y Bob haciendo sus elecciones al azar y calculando después las probabilidades promedio de los resultados.
¿Existen los hechos objetivos?
Según explican los investigadores, el proceso implica hacer tres suposiciones diferentes. La primera es que Alice y Bob tienen completa libertad para elegir cómo hacen sus mediciones. La segunda es que la elección de Alice no influye en los resultados de Bob y viceversa. Y la tercera, que en el mundo existen hechos que son independientes del observador. En palabras de Fedrizzi, «los datos que se obtienen tras una medición concreta deberían ser objetivos, un hecho en el que todos los observadores deberían ponerse de acuerdo».
Si las tres suposiciones fueran correctas, el cálculo de probabilidades no debería ser superior a 2. Pero el experimento real arrojó un valor de 2,47. Lo cual implica que los tres supuestos anteriores, o por lo menos alguno de ellos, son erróneos.
Según los experimentos teóricos anteriores, incluso si asumimos como correctos los dos primeros supuestos, los resultados contradictorios pueden seguir produciéndose. Por eso, según Fedrizzi, «una forma natural de resolver la cuestión es considerar que no existen hechos objetivos». En decir, que el tercer supuesto es falso.
El experimento podría tener inmensas implicaciones en nuestra comprensión de la auténtica naturaleza de la «realidad cuántica», que depende en gran medida de cómo interpretemos las teorías. Según Fedrizzi y sus colegas, su trabajo favorece las interpretaciones que sostienen que los resultados de todos los experimentos son subjetivos.
Al mismo tiempo, el experimento cuestiona también los principios generales de la famosa interpretación de Copenhague, según la cual las propiedades de un sistema cuántico no existen hasta que son observadas, momento en el que se convierten en realidades objetivas, iguales para todo el mundo. El trabajo de Fesdrizzi y sus colegas niega incluso la interpretación de los universos paralelos, según la que todos los resultados posibles de una medición concreta son reales y objetivos, pero cada uno en un Universo diferente.
Se trata, como se ha dicho, de la primera vez que los trabajos teóricos del pasado sobre la naturaleza de todo lo que existe se llevan a un laboratorio real. ¿Existe una realidad objetiva? El experimento sugiere con fuerza que no. Ahora, saque sus propias conclusiones…