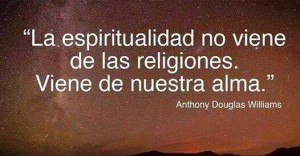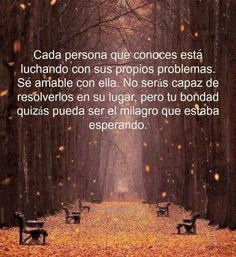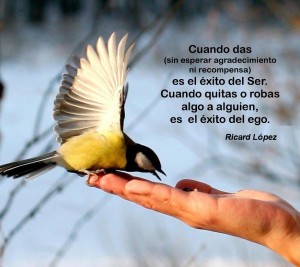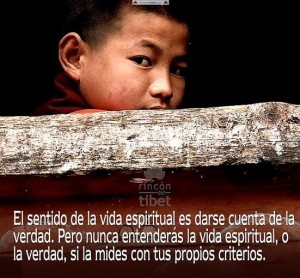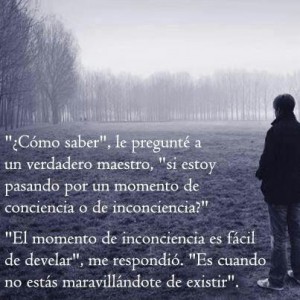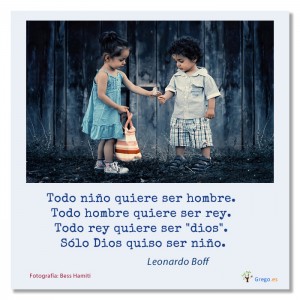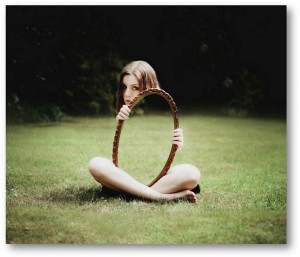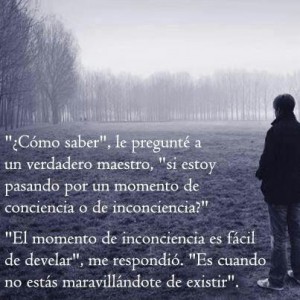 La celebración del “Año nuevo” –conocida prácticamente en todas las culturas y religiones-, aparte de reflejar el ciclo vital, tal como se aprecia en la naturaleza, parece responder al anhelo humano de “comenzar de nuevo”. Es inevitable que en la existencia humana se hagan presentes el dolor, el cansancio, la frustración, el fracaso…, que amenazan con ahogar las mejores expectativas. Ante esa constatación, se entiende que surja la voz que dice: “Empecemos de nuevo”. La celebración del “año nuevo”, en este sentido, viene a significar la oferta de una nueva oportunidad.
La celebración del “Año nuevo” –conocida prácticamente en todas las culturas y religiones-, aparte de reflejar el ciclo vital, tal como se aprecia en la naturaleza, parece responder al anhelo humano de “comenzar de nuevo”. Es inevitable que en la existencia humana se hagan presentes el dolor, el cansancio, la frustración, el fracaso…, que amenazan con ahogar las mejores expectativas. Ante esa constatación, se entiende que surja la voz que dice: “Empecemos de nuevo”. La celebración del “año nuevo”, en este sentido, viene a significar la oferta de una nueva oportunidad.
Lo que ocurre es que poner la novedad en un mero cambio de fechas del calendario no pasa de ser una mera convención. El 1 de enero –por ceñirnos a nuestra tradición- no es más “nuevo” que el 31 de diciembre. Y tras el rito del “paso de año”, todo seguirá siendo como era ayer. O incluso peor porque, a la resaca de la celebración, le acompañará la frustración de comprobar que nada ha cambiado.
Más allá de las lecturas que pueda hacer nuestra mente, es obvio que la novedad no es “algo” que podamos encontrar “fuera” para incorporar a nuestra existencia cotidiana. No la hallaremos en el mundo de las formas, caracterizado inexorablemente por la impermanencia. Lo más que podemos encontrar en ese nivel son sucedáneos de novedad que, satisfaciendo por un momento nuestra curiosidad, rápidamente volverán a entrar en el cajón de la rutina. Y no solo debido a su propia impermanencia, sino al dato innegable de la rapidez con que el cerebro se habitúa a cualquier hecho o circunstancia, por “novedosos” que nos resulten en un primer momento.
Novedad es sinónimo de frescor, limpieza, presencia, vida –la vida siempre es nueva-, y va acompañada de actitudes y sentimientos de sorpresa, admiración, alabanza, gratitud, comunión y plenitud. Todo esto es lo que, sepámoslo o no, nuestro corazón anhela. Pero habitualmente lo buscamos donde no puede encontrarse.
Con frecuencia después de no pocas frustraciones, aprendemos que la novedad anhelada no reside en nada que podamos aferrar –todo ello se revela rápidamente efímero- ni se halla al alcance de la mente. Lo que nace de esta, por su propia naturaleza, tiene siempre el color de lo “ya sabido”, porque pensar no es sino barajar interpretaciones oídas a otros y almacenadas en el cajón de nuestros recuerdos, conscientes o inconscientes. La mente nos conducirá siempre al pasado –pensar es recordar– y, desde él, nos proyectará al futuro que ella misma piensa. En cualquier caso, la identificación con la mente es el camino más seguro para hacer imposible la novedad.
La novedad no es “algo” que se halle al alcance de la mente, así como tampoco es el yo el que pueda saborearla. Mente y yo son sinónimos de no-presencia, por más que reconozcamos la mente como una herramienta excepcional para múltiples tareas. Pero solo podremos verla como herramienta cuando no estamos identificados con ella, sino que nos (la) vivimos desde la atención. Y con esto nos aproximamos ya a comprender qué es realmente la novedad y dónde se encuentra.
La novedad es un estado de consciencia, no separado por tanto de lo que realmente somos –en nuestra verdadera identidad, somos novedad-, y lo experimentamos cuando nos reconocemos y dejamos permanecer en la Presencia. De manera que “novedad” y “estado de presencia” son expresiones equivalentes, que quieren designar lo que somos en profundidad. No somos “algo” que aparece en la consciencia (o presencia), sino esa misma Consciencia (o presencia) que constituye el núcleo último de todo lo que es, que sostiene y abraza todo lo que existe y de donde están brotando en permanencia la infinidad de formas impermanentes.
¿Y cómo acceder a ese estado de presencia que –en una profunda paradoja-, aun creyéndolo “separado” e incluso lejano, constituye nada menos que nuestra identidad real? La herramienta adecuada para ello es la atención. Así como el pensamiento (no observado) –o identificación con la mente- nos saca del estado de presencia, la atención abre la puerta para aposentarnos en él.
Bajo este punto de vista, la sabiduría consiste en quitar pensamiento y poner atención. O, más exactamente, en utilizar la mente viviendo en la atención. Y esta es la pregunta que nos trae a la realidad: ¿Dónde vivo más tiempo: en la mente o en la Consciencia, en el pensamiento o en la atención? A partir de ahí, podremos adiestrarnos en un entrenamiento constante en la vida cotidiana para venir, una y otra vez, a la atención (presencia, novedad) que somos. Ahí ocupa su lugar la práctica meditativa.
Para hacernos conscientes contamos con una alarma inequívoca: todo “malestar” que nos quita la paz, nos está diciendo que hemos abandonado la atención y estamos siendo manejados como marionetas por un pensamiento al que le hemos otorgado todo el poder. Basta tomar distancia de él –observarlo desde el Testigo– para que emerja la atención que nos conduce a casa, al estado de presencia.
En ese estado, todo es siempre nuevo. “He aquí que hago nuevas todas las cosas”, hace decir a Dios el Libro del Apocalipsis (21,5). No se trata de la acción de un dios que interviniera desde fuera, sino del reconocimiento de que, siempre y en todo momento –Dios es Presencia- todo es nuevo. Pero solo podemos apreciarlo cuando salimos del nivel aparente (de las formas), en el que estamos hipnotizados o hechizados por la mente (el yo), y nos situamos en aquella dimensión profunda que es ella misma Presencia.
Por todo ello, la instrucción más adecuada quizás sea esta: “Deja de buscar… Déjate encontrar”. La búsqueda no conduce a ninguna parte porque es obra del yo. Puesto que ya eres Presencia, lo que necesitas es dejarte encontrar. Lo cual no tiene nada de pasividad, ya que implica un compromiso firme y perseverante por soltar (abandonar) aquel modo de funcionar centrado en la mente, que tan atrayente resulta para el yo.
El yo se resiste a abandonarlo porque estar en la mente, no solo le permite creer que existe, sino que le otorga además una sensación de protagonismo muy atrayente para él. Desde la mente cae bajo el hechizo de creer que la seguridad depende del control que él pueda ejercer. Eso explica su (nuestra) resistencia a soltar. Preferimos ese control, tan agotador como inútil, al hecho de abandonarnos a la sabiduría de la Vida, permaneciendo sencillamente en conexión consciente con la Presencia que somos. Pero si quieres vivir todo de una manera siempre nueva y fresca, deja de buscar (de controlar, de aferrarte…): ese es un intento inútil. Y déjate encontrar por lo que ya eres. ¿No te sientes realmente encontrado(a), en el momento mismo en que acallas la mente? Ahí reside permanentemente la Novedad.
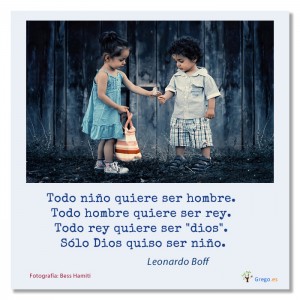
Con el deseo de un año 2016 lleno de Vida, de Gozo, de Paz y de Amor.
Enrique.
Zizur Mayor, 27 diciembre 2015.
 Cuando nos encontramos ante alguna palabra “gastada”, parece imprescindible recurrir a otras equivalentes, que puedan acercarnos más “limpiamente” a lo que aquel término quería vehicular.
Cuando nos encontramos ante alguna palabra “gastada”, parece imprescindible recurrir a otras equivalentes, que puedan acercarnos más “limpiamente” a lo que aquel término quería vehicular.