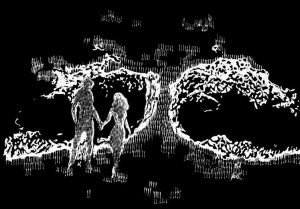Entrevista de Ima Sanchís a Michel Le Van Quyen, neurocientífico que ha investigado los efectos del silencio, publicada en La Contra , de La Vanguardia, 5 de noviembre de 2019.
Entrevista de Ima Sanchís a Michel Le Van Quyen, neurocientífico que ha investigado los efectos del silencio, publicada en La Contra , de La Vanguardia, 5 de noviembre de 2019.
“El silencio es esencial para regenerar nuestro cerebro”.
Tengo 52 años. Soy parisino. Casado, tres hijos. Soy investigador de neurociencia en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Soy ecologista y de izquierdas, pero considero que la flexibilidad es esencial para todo organismo vivo, y lo mismo sucede con el pensamiento. Soy agnóstico.
El desafío es no hacer nada
Proyectos, viajes, conferencias, todo quedó anulado aquella mañana de hace dos años en la que Michel se despertó con una parálisis facial. Le diagnosticaron agotamiento y le prescribieron reposo absoluto. Fue así como descubrió los beneficios del silencio que, una vez curado, decidió investigar. El resultado es Cerebro y silencio (Plataforma), en el que analiza valiéndose de la neurociencia los diferentes tipos de silencio y sus consecuencias en nuestro cuerpo y cerebro recurriendo a investigaciones recientes: “Hay un silencio exterior, que es la ausencia de ruido, y un silencio interior: esos momentos en que logramos reducir el ruido de fondo de nuestros pensamientos, ambos son esenciales para nuestra salud”. Un libro esclarecedor que ofrece claves para vivir en equilibrio.
¿El silencio regenera el cerebro?
En el 2001, Marcus Raichle demostró que un cerebro en reposo consume tanta energía como a pleno rendimiento, y a esa actividad cerebral en el reposo la llamo energía oscura.
¿Porque no sabemos mucho sobre ella?
Así es, pero sabemos que ese silencio cerebral le permite regenerarse. Es esencial para la creatividad, la memoria y la construcción de uno mismo.
¿Nos construimos no haciendo nada?
Son momentos de ensoñación, actividad a la que dedicamos la mitad de nuestro tiempo. Cuando en nuestro cerebro reina la energía oscura viajamos en el tiempo, sentimos sensaciones muy vívidas asociadas al pasado y al futuro, y así se consolida la identidad.
¿Cómo afecta el silencio a las neuronas?
Hace que se reproduzcan. En un estudio publicado en el 2013 sumergieron en el silencio a ratones durante dos horas diarias y observaron cómo se creaba una cantidad mayor de células nuevas en el hipocampo. Sabemos que dos minutos de silencio bastan para disminuir la presión arterial y el ritmo cardíaco.
Pero no existe el silencio absoluto.
Cierto, nuestros ruidos internos siempre están ahí, por eso tenemos que recurrir a los sonidos que sientan bien, como los de la naturaleza.
¿Cuál es su efecto?
El murmullo del arroyo, del viento, de los insectos o el crujir de las ramas producen un fenómeno psicológico, el ASMR de acuerdo con sus siglas en inglés, que se traduce como respuesta sensorial meridiana autónoma.
¿En qué consiste?
En una sensación agradable de hormigueo en la punta de los dedos o escalofríos en el cuero cabelludo, es como un estremecimiento musical, y se asocia a una secreción de dopamina, la hormona de la felicidad.
Tras años de estudio, el doctor Qing Li me dijo en La Contra que pasear por el bosque potencia el sistema inmune.
Disminuye la hormona del estrés, reduce la tensión arterial y el azúcar en sangre, mejora la salud cardiovascular y metabólica, la concentración y la memoria.
Es increíble.
Incluso sabemos que tras una intervención quirúrgica los pacientes se recuperan mejor, más rápido y utilizando menos analgésicos si su habitación tiene vistas a un paisaje natural.
El silencio también debe ser interior.
Conviene cerrar los ojos e ir hacia dentro. Cerrar los ojos ralentiza las ondas cerebrales. Parpadeamos no solo para humidificar los ojos sino también para que nuestro cerebro descanse.
Curioso.
De hecho, según varios estudios, si quiere percibir mejor las emociones de alguien, cierre los ojos y concéntrese en su voz.
¿El silencio ayuda a combatir la tendencia de la mente a los pensamientos negativos?
Ya ningún científico cuestiona que la práctica del silencio de la meditación evita esas cavilaciones negativas. Pero eso ya lo dijo Pascal: toda la desgracia de los hombres viene de no saber permanecer en reposo en una habitación.
La conciencia en la respiración es un camino hacia el silencio.
Sesiones diarias de respiración profunda acaban por traducirse en una desaceleración de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, descenso de la tasa de cortisol, y el sistema inmunitario se ve reforzado.
¿Por qué?
En esa situación de calma y de bienestar el corazón produce un ritmo especial capaz de sincronizar otros sistemas fisiológicos como las ondas cerebrales, la presión sanguínea, la digestión y el sistema inmunitario. Hay que aprender a detenerse y respirar.
Nos cuesta mucho.
En un experimento se pidió a los participantes que se mantuvieran quince minutos sin hacer nada, la única posibilidad de distracción era darse descargas eléctricas voluntarias.
¿Y hubo quien se dio descargas?
El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron sufrir antes que estar tranquilos en silencio.
¿Qué nos pasa?
Vivimos en un mundo regido por la economía de la atención: sugerencias, distracciones, bombardeo de información, continuas interrupciones en el trabajo…, eso provoca sobrecarga cognitiva, agota al cerebro.
¿Con qué consecuencias?
Cuando la presión es excesiva, el cerebro se desconecta, se bloquea, por eso hay quien se queda en blanco ante un examen.
El ruido mata.
Cualquier pequeño ruido que percibimos dispara la secreción de hormonas que ponen al cerebro en estado de alerta. El ruido auditivo tiene un efecto nefasto sobre el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular.
Así vivimos.
Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente el efecto del ruido mata a 10.000 personas al año. Se ha demostrado una relación entre la exposición al ruido, el descenso del rendimiento escolar y el aumento del riesgo de dislexia. El ruido es una grave agresión para nuestro rendimiento cognitivo.