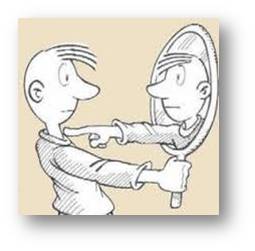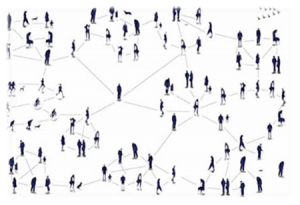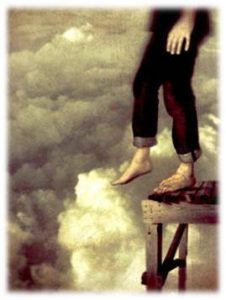EDUCACIÓN EMOCIONAL
EDUCACIÓN EMOCIONAL
Pensando en los niños: meditación y aprendizaje
Entrevistas de Eduard Punset con Linda Lantieri, experta en aprendizaje social y emocional, y con Mark Greenberg, psicólogo del Penn State’s College de Salud y Desarrollo Humanos.
«La facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es el origen del juicio, el carácter y la voluntad» (William James).
Eduard Punset:
Linda, esta vez estamos en Washington. Ya habíamos coincidido en Europa y fue maravilloso. Me encanta tu libro y tu experiencia en el aprendizaje social y emocional. Y me pregunto, ¿sabes? Ahora que se celebra en Washington este congreso increíble, esta conferencia llamada Educando a los ciudadanos del mundo para el siglo XXI, ¿hay alguna primicia en relación con tu trabajo, el de Dan Goleman y los demás expertos? ¿Cuáles son las novedades respecto al sistema de educación social y emocional? ¿Qué podemos esperar de esta conferencia?
Linda Lantieri:
Ante todo, ¡es fabuloso estar de nuevo contigo!
Eduard Punset:
¡Muchas gracias!
Linda Lantieri:
Estoy muy contenta de que participes en este acto con nosotros y nos ayudes a documentar lo que está pasando. Se trata de una conferencia histórica, uesto que en ella se reúnen los neurocientíficos y los contemplativos, los que han realizado mucho trabajo interior con la comunidad educativa. Y cada grupo puede aportar información nueva para que aprendamos los unos de los otros. Es lo que esperamos que suceda en la conferencia. En cuanto a tu pregunta sobre qué novedades hay en el aprendizaje social y emocional, cabe decir, ante todo, que este trabajo con prácticas contemplativas para enseñarles a los profesores y a los jóvenes a entrenar la mente y controlar las emociones no es algo nuevo para la educación social y emocional, pero formar a las personas para que lo hagan intencionadamente sí que es nuevo y lo apasionante es que muchos de los que empezamos a realizar este tipo de trabajo con los niños tenemos la sensación de que puede acelerar su capacidad de ser más afectuosos y compasivos.
Eduard Punset:
¿Se ha podido evaluar lo poco que se ha realizado en la aplicación del pensamiento contemplativo a la educación de los niños?
Linda Lantieri:
Sí, justo ahora empezamos a hacerlo. En primer lugar, hay que decir que, en el ámbito de las prácticas contemplativas y de sus beneficios potenciales, la mayor parte del trabajo hasta la fecha se ha llevado a cabo con adultos. Sin embargo, algunos de nosotros hemos realizado pequeños estudios, como el trabajo en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tras el 11 de septiembre de 2001. Me pidieron que ayudara a las escuelas de la Zona 0 a recuperarse, ¡y fue una tarea enorme! Me percaté de que necesitaban mucho trabajo interior para empezar. Por eso empecé a abrirme a la idea de que tal vez necesitábamos añadirle algo al aprendizaje social y emocional que nos ayudara.
Eduard Punset:
Cuando hablas de trabajo interior, ¿a qué te refieres? ¿A mirar en nuestro interior, a contemplar?
Linda Lantieri:
No exactamente. Entre los componentes de la inteligencia emocional está la conciencia de uno mismo, y también el control de las emociones, la relación con los demás y la capacidad de tomar buenas decisiones. Todo eso ya está incluido. A lo que me refiero es a ayudar a las personas para que entrenen voluntariamente la mente, ya sea mediante algo como la meditación, o bien a través de lo que denominamos «el rincón de la paz» en las aulas, un sitio al que los niños puedan ir para estar en calma, apaciguar la mente y empezar a centrar la atención.
Eduard Punset:
Y, para el futuro, ¿en qué estáis pensando?
Linda Lantieri:
Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha, mucha plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean.
Eduard Punset:
Es verdad.
Linda Lantieri:
Así que nos planteamos lo siguiente: ¿qué pasa con las experiencias para calmar la mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños, si aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica regular, por ejemplo? ¿Acaso cambiaría su manera de aprender, su manera de dominar las emociones durante el resto de su día a día?
Déjame explicarte brevemente un pequeño estudio que ya hemos realizado en Nueva York a través del Inner Resilience Program. El estudio contó con la participación de unos 855 estudiantes de hasta 11 años, y fue un estudio aleatorizado y controlado, con un grupo de tratamiento y un grupo de control, así como 57 profesores. Lo primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los profesores. Acabaron menos estresados… Los profesores que están menos estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y qué descubrimos con los estudiantes? Pues dos cosas: por un lado, una disminución de los niveles de frustración y, por otro, un aumento de una sensación que en este estudio llamamos «autonomía», es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase, que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática donde su opinión contaba y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si educamos el corazón como la mente.
**********
Eduard Punset:
Mark, trabajas en el campo de la prevención de problemas. Y mi primera pregunta sería la siguiente: en la educación, ¿qué intentáis prevenir?
Mark Greenberg:
Pues bien, en la investigación preventiva con niños, lo que intentamos es evitar un conjunto de problemas comunes que pueden presentarse en los niños: la agresividad, el mal rendimiento en las aulas, la falta de atención… Cuando alguien es agresivo, no presta atención y, a menudo, no obtiene muy buenos resultados en lectura o matemáticas. Pero pensamos en la prevención no solamente como una manera de prevenir un problema, sino especialmente de reforzar el desarrollo del niño e instaurar una serie de factores protectores. Por eso, nos interesa empezar con los niños de 3 ó 4 años y ayudarles a calmarse cuando se alteren, incluso a conocer sus sentimientos, saber cuándo están disgustados y desarrollar una sensación de autoconciencia.
Eduard Punset:
¿Y cómo se puede ayudar a un niño a que se calme cuando está alterado?
Mark Greenberg:
Pues se puede hacer de muchas maneras, pero con los niños más pequeños, si empezamos sobre los 3 ó 4 años, lo hacemos contándoles una historia sobre una pequeña tortuga. La tortuga tiene muchísimos problemas para llevarse bien con sus amigos, tiene problemas de disciplina en clase, y a veces se pone muy nerviosa por algo que le dice su madre o su profesor. Pero aprende a meterse dentro de su caparazón y a respirar profundamente y calmarse. Utilizamos la metáfora de la tortuga y, cuando los niños se alteran, les pedimos que hagan esto. Si un alumno tiene problemas en la escuela cuando estoy allí de profesor, le puedo decir al niño que está empezando a descontrolarse «tal vez es un buen momento de hacer la tortuga». Esto significa que cruce los brazos y que respire profundamente, y que luego me diga cómo se siente. De esta manera, enseñamos a los niños cosas sobre el cuerpo, sobre cómo pueden utilizarlo junto con la respiración para aprender a calmarse.
Eduard Punset:
¡Nadie lo ha hecho antes!
Mark Greenberg:
No, no se ha hecho. Y hemos demostrado, mediante una serie de estudios aleatorizados durante 30 años, en Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y varios lugares que, cuando se les enseña a los niños estas habilidades para calmarse, y se les enseña cómo identificar sus sentimientos, pero también cómo hablar adecuadamente sobre cómo se sienten, mejoran de un modo natural sus habilidades para relacionarse con los demás, y también mejoran sus habilidades académicas. Porque el niño no es más que uno, el cerebro no es más que uno, no hay un cerebro emocional y un cerebro cognitivo, y cuando la capacidad de prestar atención, calmarse y hablar eficazmente de los sentimientos se combina en el desarrollo de un niño, todo funciona mejor.
Eduard Punset:
Hablas de la enseñanza como una manera de cambiar la manera de ser del niño, su manera de sentir sobre la agresión o la compasión. ¿Crees que todo esto evolucionará y, al final, cambiará la sociedad para siempre?
Mark Greenberg:
Creo que sí, me parece que hay una transformación que ya está en marcha, la vemos en varios países. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos (Illinois, por poner un caso) todas las escuelas deben elaborar ahora un plan para el aprendizaje social y emocional de los niños, del mismo modo que tienen un plan para la lectura o las matemáticas.
Eduard Punset:
¿Ya tienen que hacerlo?
Mark Greenberg:
Tienen que hacerlo por ley. Y en la Columbia Británica, en Canadá, el objetivo de responsabilidad social se considera al mismo nivel que el objetivo de desarrollo académico. En Inglaterra, se reserva un rato cada semana (por lo menos dos veces por semana) para el desarrollo social y emocional de los niños, como parte del plan de estudios nacional.
Eduard Punset:
¿Y disponemos de los profesores adecuados para eso?
Mark Greenberg:
Pues sí, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos formar a los profesores para que lo enseñen bien? No existe ni una sola universidad en el mundo (por lo menos que yo sepa) que exija que los profesores, durante su formación, reciban clases sobre desarrollo social y emocional. Por no hablar de que muchos profesores, por lo menos según lo que sabemos en Estados Unidos e
Inglaterra. Alrededor del 50% de profesores dejan la profesión durante los primeros cinco años, y eso es porque enseñar es muy…
Eduard Punset:
¿Cuántos?
Mark Greenberg:
Alrededor del 50%.
Eduard Punset:
¡¿El 50%?! La mitad…
Mark Greenberg:
La mitad de los profesores. Tenemos ahí una gran pérdida de capital social: estamos formando a muchísimos profesores que no permanecerán en la profesión. Y, entre otras cosas, se debe a que es un trabajo muy difícil: muchos profesores se agotan emocionalmente y acaban quemándose. Creemos que uno de los motivos es que ellos mismos no aprenden muchas de las habilidades sociales y emocionales que pueden ayudar a crear el tipo de cultura en el aula que calme a los niños, les enseñe a llevarse bien entre sí y a ser más compasivos.
Eduard Punset:
Ahora los expertos como tú nos decís que es muy importante hacer algo para impartir una clase que ayude al niño a desarrollar sus propias actitudes, sus propios puntos fuertes, su propia vida. Pero esto no es nada fácil, ¿no?
Mark Greenberg:
Bueno, no es tan difícil como parece. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos, muchas veces, para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido: en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando.
Eduard Punset:
Y que quizá pueden ayudar al niño a desarrollar su propia vocación o sus cualidades.
Mark Greenberg:
Eso es. Por ejemplo, en uno de nuestros proyectos, hemos trabajado con profesores para enseñar un plan de estudio a los niños sobre emociones y autocontrol, y hemos descubierto que los profesoras enseñan mejor en un estudio aleatorizado comparado con otros profesores, enseñan más eficazmente, pero también hemos visto que la conducta de los niños mejora… y no solamente mejora su conducta, sino también sus habilidades cognitivas. Todo esto va de la mano. Cualquier director de escuela te hablará de los niños que los profesores mandan a su despacho, y no son niños que necesariamente tengan un nivel bajo de inteligencia, pero sí son problemáticos, son un problema en el aula. Con el tiempo, estos niños se volverán más y más difíciles, y muchos de ellos dejarán los estudios sin terminar. Sin embargo, los problemas de estos niños no son cognitivos, radican en su capacidad de hacer una cosa muy simple (porque, si lo pensamos, es simple): calmarse cuando están alterados, tener buenas amistades y pensar en los sentimientos y las necesidades de los demás. Y, conforme vamos enseñando estas habilidades, descubrimos que se pueden enseñar, igual que se puede enseñar la lectura o las matemáticas, y vemos que los niños mejoran espectacularmente.
Programa “REDES”. Título: “Meditación y aprendizaje” – emisión 50 (20/12/2009, 21:00 hs) – temporada 14;
http://www.redesparalaciencia.com/1799/1/redes-50-meditacion-y-aprendizaje
 CUANDO CAEN LAS CREENCIAS: ¿VACÍO O LIBERACIÓN?
CUANDO CAEN LAS CREENCIAS: ¿VACÍO O LIBERACIÓN?